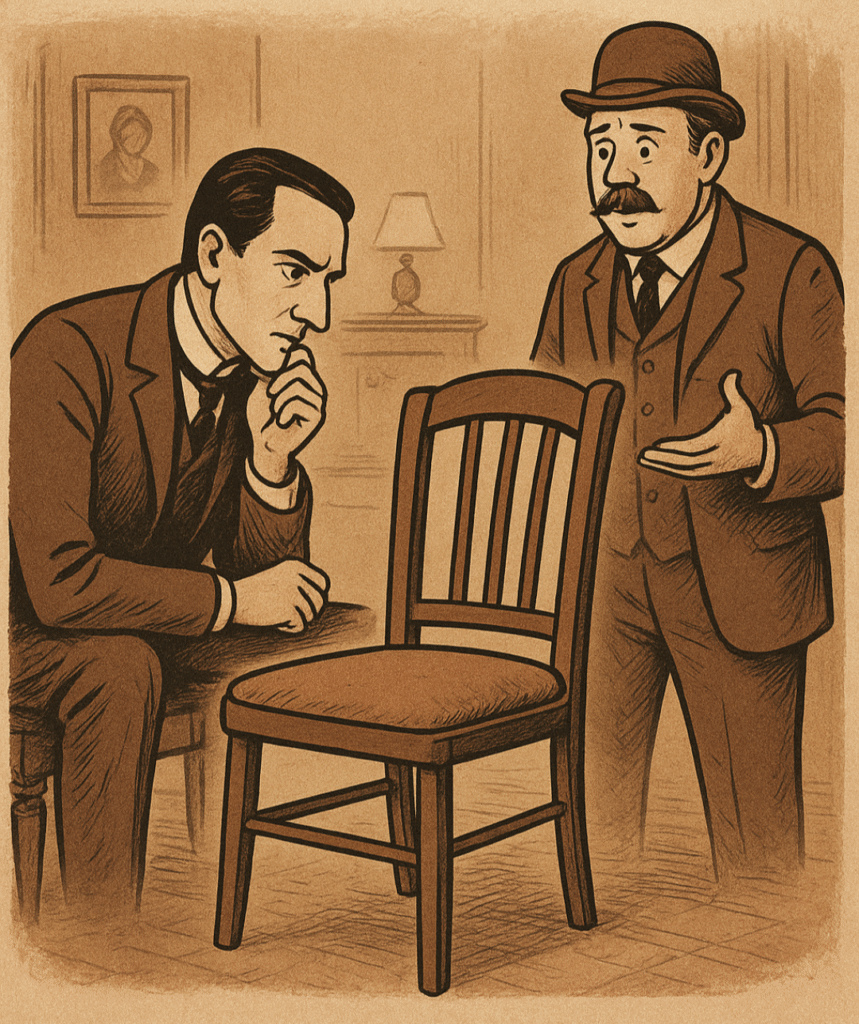Horatio llevaba un cuaderno de notas incluso para ir a comprar el pan.
Decía que la improvisación era la antesala del caos y que el caos,
como todo buen apocalipsis, empezaba con una sonrisa. Eugenio, en
cambio, se reía hasta de los recibos de la luz. “Si ya están pagados
con mi sufrimiento, ¿para qué enfadarse?”, decía mientras Horatio
calculaba los kilovatios entre suspiros de erudito incomprendido.
Una tarde, decidieron tomar café. Horatio pidió un americano “porque
simboliza la eficiencia”. Eugenio pidió un carajillo, porque
“simboliza que aún queda esperanza”. Entre sorbos y teorías, Horatio
explicó que todo en la vida debía seguir un plan racional: el amor, el
trabajo, incluso el ocio. Eugenio lo escuchaba con la sonrisa de quien
ya ha perdido esa batalla y se dedica a disfrutar el paisaje.
“Si la gente fuese más lógica”, sentenció Horatio, “viviríamos mejor”.
Eugenio asintió con aire compasivo y replicó: “Sí, claro… como los
robots”. Horatio, ofendido, sacó un gráfico mental para demostrar que
la espontaneidad genera errores. Eugenio, sin gráfico alguno, dejó
caer la cucharilla en el café y dijo: “Pues mira, error o no, acaba de
hacer un dibujo precioso”.
Decidieron caminar después de la discusión. Horatio tomó el mapa, el
GPS y una brújula. Eugenio, el aire fresco. Media hora más tarde,
Horatio estaba perdido en su propio sistema de coordenadas, mientras
Eugenio ya había encontrado un bar con terraza y aceitunas gratis. “El
norte está aquí”, dijo brindando con una cerveza.
Decidieron caminar después de la discusión. Horatio tomó el mapa, el
GPS y una brújula. Eugenio, el aire fresco. Media hora más tarde,
Horatio estaba perdido en su propio sistema de coordenadas, mientras
Eugenio ya había encontrado un bar con terraza y aceitunas gratis. “El
norte está aquí”, dijo brindando con una cerveza.
Cuando se reencontraron, Horatio quiso salvar su orgullo: “Al menos yo
sé dónde estoy”. Eugenio lo miró, entre compasión y carcajada, y le
respondió: “Sí, Horatio, en ti mismo. Pero parece que no hay
cobertura”.
Y así terminó la tarde: uno tratando de entender el universo con
ecuaciones, el otro riéndose de ellas. Horatio volvió a casa
convencido de haber aprendido algo. Eugenio también, pero no supo qué.
Y, francamente, tampoco le importó.